 DGD: Paisajes-Serie ártica 1 (clonografía), 2009
DGD: Paisajes-Serie ártica 1 (clonografía), 2009jueves, 5 de mayo de 2011
Escritores inclasificables: la extrañeza (sexta parte)
 DGD: Paisajes-Serie ártica 1 (clonografía), 2009
DGD: Paisajes-Serie ártica 1 (clonografía), 20096
El adjetivo ingenuo es el máximo terror de la modernidad (de cualquier modernidad), cuyo máximo estereotipo intelectual es a sadder and a wiser man, como afirma el célebre verso del Ancient Mariner (1798) de Coleridge. En 1795 Coleridge, Robert Southey y Robert Lowell se enfrascaron en el proyecto de fundar, en las tierras salvajes de Pennsylvania, una utópica sociedad comunista llamada pantisocracia y en la que todos gobernarían en completa igualdad. Este plan fue pronto abandonado y, como el marinero de su poema, Coleridge devino “más sabio y más triste”.
Para el pensamiento moderno resulta muy evidente (es, de hecho, su principal evidencia) que la experiencia acumulada no puede crear otra cosa que un individuo más y más triste a medida que adquiere mayor sabiduría. La Historia con mayúscula es la de un pasado ingenuo y crédulo que nada ha acumulado sino utopías lastimosamente fracasadas (el marxismo es el gran ejemplo que suele esgrimirse como gran evidencia, pero hay muchos otros, casi uno para cada intento de contraargumentación). La tristeza proviene de ese monumental fracaso ante el cual quedan, como únicas actitudes intelectuales aceptables (es decir, “lógicas”), la amargura, la tristeza y, para las vanguardias artísticas, el cinismo. Cualquier actitud intelectual que no sea amarga, triste o cínica, queda automáticamente tasada como ingenua. (En el fondo, es este el origen del inusitado éxito cultural de virulentos críticos de la cultura como Cioran. Pensadores como Foucault, Barthes, Eco o Deleuze deben primero afirmar su autoridad intelectual, a través de su diálogo con lo clásico, para sólo entonces incursionar en lo “silvestre” sin que ello contamine a su seriedad.)
En lo que no se repara —precisamente porque detenerse en ello resulta ingenuo— es en el hecho de que, por la vía de esa lógica, el pasado tiene siempre que ser primitivo, crédulo, vergonzante y oscuro, únicamente con objeto de fundamentar la depuración, el escepticismo, el orgullo y la luminosidad del presente. No que el fracaso del ayer sea inferido como el triunfo del hoy (lo cual sería insostenible, ilógico y, una vez más, ingenuo); de lo que se trata es de asumir el mismo fracaso, sólo que conjurado por una sensación de “impotencia ilustrada” más aguda que en las épocas anteriores: el sadder and wiser man es un hombre cuya tristeza corresponde a la medida de lo que sabe, es decir, lo que ha aprendido de la experiencia acumulada, de la Historia con mayúscula. Tal aprendizaje se traduce en una esencial certeza: este individuo aprende —y acepta— que no puede hacer nada en absoluto ante la tremenda y casi cósmica derrota que lo precede.
Sin embargo, todavía existe una razón más profunda para su amargura y su cinismo: la intolerable certeza de que incluso la superlativa malicia del hoy será vista en el futuro como ingenua. No importa cuán desgarrado sea el realismo del presente, no importa cuán desolador sea su nihilismo ni los medios que ha inventado para lamentar la ulterior derrota del hombre: aun eso será superado por las siguientes modernidades que, previsiblemente (y de esto sí arroja una certeza la experiencia acumulada), continuarán en esa especie de competencia por lograr el mayor desencanto, la más rotunda desesperanza.
La perfecta salud del piantado, así como la de otros obstinados soñadores de utopías, estriba en su inconcebible libertad para negar los paradigmas instituidos, cuya única virtud es transformar en cordura la ulterior demencia de esos mismos paradigmas. Uno de los personajes de Rayuela, asombrado, comenta: “Ceferino adivina las relaciones, y eso en el fondo es la verdadera inteligencia, ¿no te parece? Después de semejantes proemios, su clasificación final no tiene nada de extraño, muy al contrario. Habría que ensayar un mundo así”. Acaso la extrañeza es eso: un mundo en el que por fin lo extraño no sea alarma para alertar a los alguaciles de la cordura. Lezama Lima y Francisco Fabricio Díaz, Felisberto Hernández y Ceferino Piriz se integran finalmente en la figura del poeta, que resulta profundamente subversiva desde el instante en que es capaz de adivinar las verdaderas relaciones entre las cosas.
Como resulta cada vez más claro, en este territorio las fronteras son móviles y están diluidas. Hacer cualquier afirmación sobre los inclasificables parece traicionar a su propio llamado, pero en vía experimental podría hacerse la misma equiparación/diferenciación que hace Cortázar entre los cronopios y los piantados, por ejemplo entre Lezama y Piriz, o entre Felisberto y Fabricio Díaz. Los cronopios y los piantados se parecen en que asumen el tiempo de otro modo, y esto de ninguna manera es una ilusión o un desvarío; se trata en sí de una denuncia de la estrategia por medio de la cual la modernidad manipula el sentido del tiempo. Un buen ejemplo se halla en el infaltable lugar común “escritores de reconocido prestigio”. Un eufemismo gemelo a éste es el de “artistas de fama internacional”, que coloca el acento en el espacio y se desentiende del tiempo: basta el hecho de que el renombre de estos artistas sea reiterado en varios países; se deja fuera de este panorama a la posible consideración del tiempo que pudiera durar tal consagración.
Por experiencia se sabe muy bien que los prestigios suelen durar un tiempo muy reducido (los quince minutos de fama a los que irónicamente aludía Warhol), pero no es por esto que el tiempo es estratégicamente retirado de este tipo de consideraciones, es decir que no se trata de una especie de pudor o conmiseración (si hubiera honestidad en los medios, ellos dirían “hoy, jueves 19 de agosto de tal año, disfrutan de prestigio reconocido; de mañana no sabemos ni nos hacemos responsables”), sino justamente para que frases como “escritores de reconocido prestigio” o “artistas de fama internacional” se cubran de un falso sentido intemporal, como si todo reconocimiento o celebridad fueran otorgados desde y para siempre.
El tiempo corre (si es que corre) de otra forma para cronopios y piantados, y acaso lo que los define y unifica es el hecho de que escapan a la sucesividad pasado-presente-futuro (“el dos después del uno y antes del tres”) en tanto su territorio fundamental es la simultaneidad. Pero aunque comparten ese alto privilegio, a la vez se diferencian: hay más escritores naïve o “silvestres” entre los piantados, es decir entre los que son más carentes de autocrítica. Y ello bien podría dar paso a otra pregunta: ¿es precisamente la autocrítica aquello que diferencia a las respectivas ingenuidades de un cronopio y un piantado? Porque para la modernidad, la palabra “autocrítica” no significa “afán de superación” sino “malicia que impide cometer ingenuidades”.
Tal vez podría hablarse más bien de distintas longitudes de onda. Ello implica una gama en la que cronopios y piantados no serían sino distintas formas de manifestación de lo excepcional, de lo inclasificable. Mientras que autores como Lezama Lima y Felisberto Hernández son arriesgados especuladores en el terreno del arte y el lenguaje, y en ellos no está exenta la ironía y la malicia, sin que éstas cancelen su inmensa capacidad de asombro (que bien podría llamarse inocencia adánica, como lo hace Cortázar), en personalidades como las de Ceferino Piriz y Francisco Fabricio Díaz parece haber un rompimiento total con las convenciones del mundo de la cultura: no pueden juzgarlas ni burlarse de ellas porque no las perciben; tales convenciones no tienen para ellos ninguna significación. Cada piantado vive en un mundo propio que tiene con nuestro mundo frágiles ligas, puentes etéreos que pueden desintegrarse en cualquier momento. A la inversa, los cronopios viven en un mundo tan vasto que tiene a nuestro mundo sólo como una de sus provincias, y no la que más les gusta explorar.
Para Cortázar, la ingenuidad de Lezama es la de Adán, es decir la de quien se planta, contra toda la malicia de su tiempo y, sobre todo, sin miedo, en la plena raíz de lo humano. (El miedo sigue siendo el gran motor intelectual, y se trata en primer lugar del miedo a ser ingenuo.) He ahí una primera herramienta para saber distinguir a los grandes extrañados/extrañadores, a los grandes inclasificables.
Para una mirada de fáciles contrastes, Lezama Lima y Felisberto Hernández equivalen a creatividad, mientras que Ceferino Piriz y Francisco Fabricio Díaz son (como escribe Julio Ortega) “el otro lado de la creatividad, su desvarío”. La frontera entre unos y otros existe, pero no es tan fácil de establecer. Pero ya el mero hecho de buscarla ayuda a cuestionar el más extendido afán de nuestra cultura, el ansia clasificatoria.
Con todos los riesgos, podría plantearse la diferencia en términos experimentales: ¿autores como Lezama y Hernández van en pos de la obra, mientras que escritores como Díaz y Piriz se concentran más bien en la utopía, cada uno a su manera? En esta pregunta queda a la vista lo precario de esa clasificación, puesto que ¿no hay utopía en la escritura de los cronopios?, ¿y no van los piantados tras la obra, sea utópica o no? Y pese a todo, parece que en efecto, y de manera muy curiosa, hay más utopías en las obras de los piantados que en la de los cronopios.
Lo que a fin de cuentas nos importa de unos y otros es que comparten un rasgo esencial: la extrañeza, aunque evidentemente en dosis muy distintas y con fines muy diversos. Todos necesitamos a la extrañeza, por más que parezcamos tan cómodos en el mundo racional, ordenado y convencional que nos rodea (y precisamente por eso). Los medios nos pueden convencer de que estamos en un mundo en crisis, pero a la vez nos tranquilizan con la aseveración de que conocemos tan bien a esa crisis como al mundo al que esa crisis afecta. Pero algo en el fondo de nosotros no lo cree del todo. Algo se resiste a aceptar todo lo que se nos dice acerca de las bases del mundo y del universo en que ese mundo está inmerso. Necesitamos, pues, a la extrañeza como impulso para salir del férreo entramado de convenciones que por todos lados nos sostiene (y en más de un sentido, nos recluye).
En cuanto a la literatura, existe una experiencia profunda que todos compartimos: hay una cierta decepción cuando leemos a un escritor que nos devuelve la misma maraña de convenciones de la que esperábamos librarnos así fuera por un momento. Ese autor puede captar nuestra atención, puede incluso sorprendernos y hasta deleitarnos, pero al dejar ese cuento o esa novela intuimos, de manera más o menos oscura, que hemos sido traicionados: nos han devuelto el mundo tal como lo conocíamos y en realidad ese escritor no ha hecho sino reforzar el poder de las convenciones.
De ahí el asombro, el íntimo placer cuando descubrimos a autores que nos proporcionan accesos a otras realidades (que es una sola realidad, sólo que despojada de los filtros que usualmente nos alejan de ella), a mundos que son éste pero que se bañan de una luz más pura, de una atmósfera más profunda. En este caso no es que nos hayan sacado de este mundo (lo cual sería mero escapismo y de eso tenemos bastante) sino que nos han puesto en los ojos una cierta claridad que nos permite ver más de lo que nos rodea y en nosotros mismos. Y como no hay forma de describir a esa claridad, ni a la experiencia misma de dialogar con ese autor, sabemos entonces que estamos ante un escritor inclasificable, porque no hay forma de categorizarlo sin traicionar a eso que nos da.
Eso que los inclasificables nos dan está bien descrito por Cortázar: es “un increíble enriquecimiento de la realidad total, que no sólo contiene a lo verificable sino que lo apuntala en el lomo del misterio como el elefante apuntala al mundo en la cosmogonía hindú. [...] ¿Debe pedírsele más a un narrador capaz de aliar lo cotidiano con lo excepcional al punto de mostrar que pueden ser la misma cosa?”.
Podría haber otros modos de reconocer a los escritores heterodoxos, atípicos o transparentes (obviamente no a los secretos, porque si en verdad lo son, nunca se sabrá nada de ellos). Uno de esos modos es el protagonismo: qué tanto les preocupa estar “en el candelero”, ser vistos, reconocidos y admirados. Escritores como Antonio Porchia, José Lezama Lima o Felisberto Hernández no se negarán a charlar con un pequeño grupo de amigos, pero dar una conferencia ante cinco mil personas los horrorizaría sobremanera (es acaso en este sentido que Porchia afirma: “Cien hombres, juntos, son la centésima parte de un hombre”). Les gusta publicar, sienten un enorme orgullo ante cada libro e incluso en algunos casos ante las obras completas, pero saben que nunca llegarán a millones de lectores y que sus nombres jamás estarán en las listas de libros más vendidos de la semana, del mes o del año.
Podremos también reconocer a los inclasificables porque cuando hablan no hacen concesiones. E incluso, cuando hablan, parecen repetir dos sentencias de Antonio Porchia: “Hablo pensando que no debiera hablar: así hablo”, y “Cuando digo lo que digo es porque me ha vencido lo que digo”. Afortunadamente hablaron; para fortuna nuestra se dejaron vencer por lo que dijeron, es decir, por lo que dicen. Porque así hay rastros suyos en todas partes, y sobre todo porque les debemos la gran enseñanza: la de buscar los rastros por nosotros mismos, la de encontrar nuestras propias brújulas, la de no conformarnos con lo que se nos da, la de desarrollar cada uno nuestras propias antenas para la recepción de esas vibraciones a las que aquí se ha llamado extrañeza.
*
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





























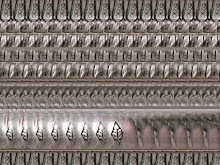





1 comentario:
Inigualable manera tuya de situarnos en terrenos del asombro y de mover nuestra brújula hacia esos nuevos territorios en los que quizá aún podamos encontrar esperanza y dicha, luminocidad y misterio, Querido Maestro y guía, raro entre los raros. Angélico, si me lo permites decir. Ursula
Publicar un comentario