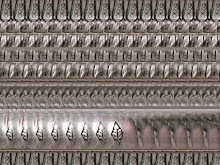DGD: Redes 8, 2008
DGD: Redes 8, 2008
a Rafael Castanedo, que puso en loop a Dios,
y a Claudio Isaac, que tanto colaboró
Ese consenso religioso según el cual Dios es una montaña de fuego que retruena hasta el corazón de los cielos, siempre me ha sonado un poco a Mago de Oz. Pura teatralidad. No. Dios debe ser algo más parecido al Encore de Tokio de Keith Jarrett. No el Deus Irae, y tampoco el Deus ex machina, no el trueno atemorizante, no la visión que calcina, sino la perfecta serenidad, la perfección matemática de la belleza, del simplemente estar ahí, sentado en el jardín del Edén, sin tiempo, sin carga, sin dolor, en el puro estar. Tampoco la euforia, el arrebato, la devastación por el éxtasis. No. Sólo la calma, la suavidad deliciosa del instante, sin el menor lastre pero también sin la menor distracción.
*
Keith Jarrett, nacido en Allentown, Pennsylvania, en 1945, comenzó a los tres años a estudiar piano y a los siete dio su primer recital; diez años más tarde era capaz, como solista, de ofrecer un concierto de dos horas formado solamente con material propio. En 1972 inició sus giras de conciertos basados en improvisar de modo espontáneo sin mayor planeación anterior. Así nacieron discos tan importantes como Solo Concerts (1973), Köln Concert (1975) y el enorme Sun Bear Concerts (1976). Para sus seguidores, estos conciertos son monumentales en la historia de la música; sus detractores admiten que son inquietantes pero terminan por reducirlos, como dice uno de ellos, a “largos y demorados ejercicios de auto-indulgencia”.
*
El álbum Sun Bear Concerts ha sido llamado “el ulterior ego trip” sobre todo por quienes no lo han escuchado. En su lanzamiento original era una enorme caja negra con diez pesados long plays de acetato, y con el arribo de la tecnología digital fue reducido a un pequeño estuche con seis compact discs. La longitud total es de más de siete horas continuas de aplicada y exacta creatividad; la pieza de menor duración es de 31 minutos; la más larga, de 43.
*
Debe agradecerse a Manfred Eicher, productor de ECM Records, haber hecho caso a la petición de Jarrett de publicar todo el material en vez de sólo extractos, pese al poco atractivo que tendría en el mercado el elevado precio del álbum, puesto que —le dijo Jarrett— “la música funciona mejor como un todo coordinado”. Gracias a ello tenemos el registro completo de esa experiencia, incluidos los esenciales encores (hay tres en el álbum, los de Saporo, Nagoya y Tokio, de entre cuatro y diez minutos), que acaso no habrían sido incluidos en una versión sintética.
*
El virtuosismo técnico que se manifiesta en este álbum ha llevado a algunos críticos a decir que en ciertos momentos parece que Jarrett tiene cuatro manos, sobre todo en los pasajes en que maneja simultáneamente varios temas musicales. Pero no basta la pericia técnica para explicar la calidad de este material; un crítico ha dicho metafóricamente que Jarrett “está transcribiendo palabras en música”; otro, que son “imágenes” las que traduce a sonidos.
*
Sin embargo, no son ni palabras ni imágenes, sino algo situado a mitad de camino, y que todavía carece de nombre. Alguien ha sugerido la tesis de que el subconsciente de Jarrett está componiendo todo el tiempo (sin importar que el artista esté ante el piano, caminando por una calle sin la menor preocupación o incluso dormido), y que de esta manera “archiva” en la memoria una enorme magnitud musical para interpretarla a su debido tiempo. Puede ser, mas para mí su método consiste en sentarse ante el piano en el escenario, convocar algo muy parecido al silencio Zen y comenzar a traducir sus pensamientos, sensaciones, estados de ánimo: sus intuiciones, sí, pero también su flujo sanguíneo. La maestría de Jarrett es tal, que no resulta difícil imaginar que son sus dedos los que se encargan de la técnica, mientras que Jarrett, casi desatendido de ellos, simplemente se deja fluir. Más que música “creada”, lo que escuchamos es el proceso de creación en la interioridad del genio.
*
¿Cómo puede hacer esto? ¿En qué modo es capaz de improvisar, entrar en estado de satori, por un lado dejarse fluir y por otro mantener la más alta perfección técnica mientras sabe que miles de personas lo están viendo y escuchando, y que además se está grabando el concierto para la Historia misma? Como pocos artistas, Jarrett transparenta el gran misterio de la creatividad. Otros músicos se amparan en un largo y solitario proceso de composición; cuentan con todo el tiempo del mundo para analizar cada nota en el papel, ensayar ante el piano, escribir poco a poco la obra que interpretarán en el escenario leyendo en la partitura. Lo que hace Jarrett es comparable a un escritor que llegara a un escenario sin mayor preparación, se plantara ante un micrófono e improvisara The Waste Land o El llano en llamas.
*
La analogía tendría que añadir que ese escritor no sólo entra en otro estado de conciencia, sino que se mantiene en él por medio de ciertas palabras y su ritmo. Jarrett se conecta pero a la vez no se permite la menor distracción: mientras su mente profunda comienza a navegar, la conciencia queda en sus dedos y en la traducción cristalina y portentosa de lo que está viendo: de lo que está viviendo.
*
No habría realmente exageración si afirmamos que todo su cuerpo se sumerge en el inconsciente con la sola excepción de sus manos (y de los pies en los pedales). Él mismo ha declarado, en una de sus más inefables afirmaciones desafiantes: “Tocar es lo menos importante, es el desecho, la actividad de ser musical”, es decir —escribe uno de sus críticos, el argentino Guillermo Bazzola— que “lo que habitualmente conocemos como ‘música’ no es más que el reflejo de una entidad ideal, el relato de una experiencia, de una vivencia espiritual”.
*
Qué saludable sería aplicar el dictum de Jarrett a cualquier otro territorio del arte: el acento queda en la conexión, no en la técnica. ¿No se contradice esto con el hecho de que Jarrett ha llegado a cancelar conciertos si considera que el piano no es de la calidad adecuada? En ningún modo: la técnica es lo de menos, pero en sí debe ser lo más depurada posible. Sólo así, en la comparación, cobra su verdadero rostro aquello otro, sin nombre, que es lo de más.
*
Es verdad que a veces sus viajes atraviesan atmósferas densas y hasta pesadillescas; ciertos pasajes se transforman a veces en un tam tam ritual, como en un diálogo con dioses antiguos. Sin embargo, Jarrett nunca se extravía, y aun en esos casos de gozo frenético, sus dedos traen hallazgos de este lado.
*
Todo el material de Sun Bear Concerts, pues, fue improvisado sobre la marcha ante cinco públicos japoneses en las ciudades de Kioto, Osaka, Nagoya, Tokio y Saporo. Quienes luego de escuchar estos conciertos averiguan que todos ellos fueron improvisados, se sorprenden por la alta calidad del álbum, así como el hecho de que cada concierto tiene una personalidad distintiva. Y es que jamás la improvisación es en Jarrett un mecánico intercambio de recursos standard, o un simple llenar huecos entre dos inspiraciones momentáneas. Este músico es célebre por no reprimir exclamaciones de placer, sollozos o incluso aullidos sordos, que han quedado registrados en sus grabaciones en vivo. En los conciertos de Japón esa costumbre está casi ausente.
*
Jarrett comenzó la gira el 5 de noviembre de 1976 en Kioto —ciudad tan recogida como es vociferante su opuesto fonético, Tokio—; en este concierto un elemento de gospel es notorio en las improvisaciones del artista. Más líricos y melancólicos son los de Osaka (noviembre 8) y Nagoya (noviembre 12), y más disonante y espeso el de Saporo (noviembre 18). Pero fue en Tokio en donde sucedió el milagro, el 14 de noviembre de 1976, y no en el concierto mismo, sino en una pieza no programada (es decir, doblemente no programada, puesto que el concierto era ya en sí improvisado) que el artista creó para agradecer el fervoroso aplauso de sus escuchas. Esto significa que el Encore estuvo a punto de no existir si otra hubiera sido la recepción del público (es sabido que Jarrett ha llegado a interrumpir conciertos si la gente habla o hace ruido).
*
Sin duda fue una alquimia muy especial, una mezcla irrepetible. El territorio para la invocación se formó a partir de una combinatoria en la que intervinieron la específica naturaleza del largo concierto que había terminado, la receptividad del público, el estado espiritual del artista... (y aquí, con toda seriedad, habría que hacer una larga lista en que se incluyera no sólo lo que Jarrett comió ese día, sino la alineación de los planetas, las manchas solares, la carga eléctrica del aire, lo que llevaban los rayos cósmicos...). Lo cierto es que, luego de la ovación, Jarrett regresó al escenario, se sentó ante el piano y cuando se hizo el silencio comenzó un encore. Sólo que esta vez, en lugar de tocar, abrió la puerta del cielo durante exactamente ocho minutos.
*
Acaso puede pensarse que la complejidad técnica del concierto que había dado extenuó sus recursos mentales más que en ninguna otra ocasión, es decir que ahí tradujo todos sus pensamientos. El concierto de Tokio había durado 75 minutos con una sola pausa. Cuando la ovación del público casi echó abajo el teatro, el artista que volvió al escenario para obsequiar a su audiencia con un surplus, ya lo había pensado todo: no le quedaba, pues, sino el sentimiento, la intuición pura. Lo que ofreció entonces fue una pequeña pieza despojada por completo de racionalidad. Esto no significa que el Encore no sea complejo, pero sí que, milagrosamente, contiene la complejidad de lo verdaderamente simple. Por una vez, Jarrett tradujo algo que va más allá del pensamiento —y que no lo necesita—: una receptividad (y aquí radica el milagro) que no depende de ninguna traducción.
*
Muy pocas hechuras humanas pueden llamarse “perfectas”, y cuando se usa tal palabra ello se hace metafóricamente, como cuando Borges habla de La invención de Morel de Bioy Casares, o cuando Théophile Gautier se maravilla ante Las meninas de Velázquez. La perfección humana es algo complejo y enredado que debe pasar por todas las imperfecciones para que, de su suma, brote la gracia. Asombrosamente, por una vez en su vida (y por muchas otras vidas), Keith Jarrett lo consiguió: no fue devastado por el satori sino se acomodó en él como en una hamaca durante ocho minutos de gracia pura.
*
El gran musicólogo, editor y cineasta Rafael Castanedo conoció Sun Bear Concerts hacia 1980 gracias al entonces muy joven cineasta Claudio Isaac, que veneraba los conciertos y quiso presentarlos a Castanedo a pesar de la repelencia de éste hacia el jazz y sus derivados. La puerta de entrada al disco y al pianista fue precisamente el parentesco más evidente del Encore con la música que Castanedo reverenciaba (Schubert, Grieg); Isaac se lo señaló como una obra impar, hipnótica y plena de maestría. Y aunque Castanedo solía decir que no consideraba al Encore de Tokio sino como una “musiquita”, es decir una pieza ligera, una “melodía” hermosa pero sin mayor complicación, lo grabó para escucharlo con frecuencia y además bajo una forma muy especial: grabado una y otra vez hasta llenar la longitud de una cinta de cassette por ambos lados.
*
Fue de esa forma que Castanedo me lo dio a conocer, a través de una copia de su cinta. Para mí, pues, más que una “pieza repetida”, el Encore fue un continuo, un flujo, un loop, un Moebius sonoro. (No conozco obra musical que soporte un tratamiento semejante, y ciertamente no se halla en este caso ninguno de los conciertos de Japón, ni los otros dos encores, ni nada en el trabajo de Jarrett. Ciertos aires, ciertas canciones cumplen a veces una necesidad de repetición, pero son deslumbramientos pasajeros que terminan por cansar.)
*
He escuchado el Encore así, durante años, y jamás se ha agotado en mi imaginación. Al contrario: cada vez es la primera y cada una aporta mayores hallazgos, mayor asombro, mayor delicia. Colocada la cinta en uno de esos aparatos que pueden programarse para reproducir una y otra vez sin que siquiera sea necesario voltear manualmente el cassette (o aún más, transportado a un CD con la orden de reproducirlo sin fin, en una hermosa sensación de eternidad y de infinito), el Encore se convierte en algo menos sucesivo que simultáneo, un estado de la conciencia, una androfanía y al mismo tiempo una teofanía.
*
Acaso Jarrett compartiría esta certeza: sus conciertos han visitado todas las gamas y cada uno es una distinta apertura del genio, pero sólo el Encore es el diálogo del genio humano con el genio divino... “como un todo coordinado”.
*
El Encore de Tokio, más que música, es un dejar paso a la gracia. Dios debe ser eso: una musiquita, no un tormentón sinfónico; una pieza ligera, no el bramido de los planetas chocando unos contra otros; una melodía sin otra complicación que el inmenso placer de conectarse con el universo y escucharlo fluir. Dios es un encore resultado de una ovación, de un instante colectivo de plenitud.
*
Desde luego no es un caso único, y lo que hace es probar (por si a alguien hacen falta pruebas) que la música es la vía más profunda de que dispone el ser humano para sentir lo divino. Castanedo lo experimentaba con el Réquiem de Mozart; para mí, otro indudable punto de contacto es el Preludio de la Suite para cello número 5 de Bach, interpretado en el mismo centro del paraíso por Pablo Casals. ¿Qué singulariza a esta pequeña pieza de Jarrett? Acaso que nada parece singularizarla: Jarrett no está ante la zarza en llamas, sobrecogido por la gravedad infinita, sino se limita a juguetear desnudo entre la hierba, en plena gracia.
*
Durante unos instantes privilegiados, John Keats fue el pajarillo que picoteaba en su ventana. Durante ocho minutos, Keith Jarrett fue la eternidad: la tersura de Dios.
*
*