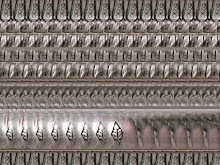|
| DGD: Morfograma 125, 2019. |
La literatura “secreta” de Daniel González Dueñas
José María Espinasa
La Jornada Semanal, Suplemento Cultural de La Jornada, n. 1402, México, enero 16 de 2022.
Cuando leo o releo los libros de Daniel González Dueñas siempre me llama la atención que no sea un autor mucho más leído y conocido. Y suelo también pensar que tiene pocos pero buenos lectores. La segunda parte es, de forma evidente, y si bien cierta, un paliativo para la primera. Y es que cuando uno encuentra escritores que le gustan quisiera poder compartirlos con un público mucho más extenso del que normalmente se cobra conciencia. Lo curioso es que su manera de escribir, sobre todo en el género ensayístico, del que me ocuparé en estas notas, es no sólo inteligente y original, sino que además responde a una tradición notable de la literatura mexicana. Hoy, cuando su obra tiene más de veinte libros y dos películas en su haber, es en el mejor sentido del término, un escritor secreto.
No parecía ese su destino. Publicó muy pronto y fue particularmente precoz —su primera novela a los dieciséis años según Wikipedia, y se ha hecho merecedor de varios premios y debutó como realizador de cine profesional con el corto Reflejos (1984), basado en un argumento de Pedro F. Miret. Ya antes había realizado en el Centro de Capacitación Cinematográfica la película La selva furtiva (1980). Y a esa vocación ha sumado varios libros de crítica de cine y reflexión sobre el mundo de la imagen. Además de estudios de cine, también cursó de filosofía y teatro en la FFL de la UNAM. A fines de los años ochenta fui editor de Las visiones del hombre invisible, ensayo extraordinario, que me lo reveló en ese género. También he sido editor de varios libros posteriores en varios géneros. Bastan estos datos para mostrar su versatilidad e intereses: poeta, dramaturgo, narrador, ensayista, periodista, cineasta, director de escena, editor.
En su vocación cinematográfica ha estudiado, en dos notables monografías, a Georges Méliès (el mejor libro en español sobre este pionero del séptimo arte) y a Luis Buñuel. Ambos estudios muestran algunas de sus particularidades: rigor metodológico y voluntad exhaustiva. En la literatura esto lo ha mostrado en su trabajo sobre Julio Cortázar y en su edición de la obra de Antonio Porchia (en colaboración con Alejandro Toledo). Con rigor y conocimiento académico pero sin el envaramiento propio de estos estudios. En los largos meses de pandemia me sumergí en la lectura de Contra el amor (Notas para desarmar el modelo erótico de Occidente) y Alteroscopio (Cuaderno de lectura sobre metáfora y visión).
De nuevo confirmé lo que ya sabía: es un gran ensayista. Y me volvía preguntar por qué no es más conocido y leído. Y si fueron reacciones que ya había tenido antes con sus libros, también me volvió a provocar la sorpresa y el gusto de lo inesperado, registros diferentes, y una voluntad fragmentaria más claramente asumida. Por ejemplo, me sorprenden sus referentes: clásicos desconocidos (al menos para mí) de la tradición grecolatina o medieval, referencias religiosas, lecturas muy diversas, que pueden ir desde Borges, Paz y Cortázar a autores y textos leídos en revistas y suplementos tal vez (pienso) de forma circunstancial. Pero eso, la circunstancia, es un hecho en él de carácter emotivo. Nos suele contar cómo llega a un tema, a un autor o a un objeto, como parte de su (auto)biografía como lector. Leer, ver cine, pintura, oír música es en él de manera subrayada un proceso creativo. Tanto como hacer una película o una novela. Es decir: leer es también hacer. En esa línea su bibliografía es en realidad una “tabla de resonancias”.
Y esas resonancias, fruto del azar, adquieren bajo su pluma una organización que casi les impone si no un método sí una necesidad. Del primer libro, Contra el amor, el referente evidente e inmediato es Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. Su condición azarosa, aleatoria y fragmentaria está plenamente asumida y también su voluntad de establecer niveles de lectura incluso con diferenciaciones tipográficas y en el ordenamiento de los “capítulos”. He de confesar que, como sucede con el modelo barthiano, si bien el libro está diseñado y planeado para una lectura aleatoria, suelo leerlo por vez primera en el orden tradicional de la sucesión de páginas, buscando en su fragmentación la sobrevivencia de un discurso reflexivo lineal (que desde luego encuentro) y sólo después entro a la combinatoria que el propio autor sugiere. Desde el título mismo me sorprende el “contra”, y me sorprende porque no es nada más un recurso retórico —los contras suelen disimular una defensa más inteligente y profunda) de aquello que se contraría, sino porque bajo el texto creo percibir de verdad una corriente de desencanto que lo lleva a desarmar el modelo erótico, desarmar en el sentido en que Cortázar usa el verbo armar. En los libros de González Dueñas encuentro siempre una luminosidad sin sombra y éste parece tener algo más. No tanto desencanto sino desesperanza: y el matiz que va de una cosa a otra es muy importante.
Como su modelo francés, Daniel mezcla, sin necesidad de establecer diferencias metodológicas, el amor y el erotismo en una relación directa y sustentada una cosa en la otra. Eso a su vez le permite también manejar el cambio de tonos —lo reflexivo, lo personal, la experiencia, la experiencia de otros y de lo otro (tal vez en esto último le hace falta dar un paso más hacia el abismo) con expresividad lírica e intensidad. Eso lo vuelve un libro para subrayar. No busca crear un manual de comportamiento sino compartir lo vivido/lo leído/lo visto. Cita con desenfado, le encuentra la vuelta de tuerca a las expresiones comunes y a las frases hechas, sabe entretejer lo abstracto con lo vivido de manera tan lograda que pienso que las diferenciaciones tipográficas ni siquiera son necesarias. Pero si su modelo más evidente es el ya mencionado libro de Barthes, hay otros no menos importantes, el Cyrill Conolly de La tumba sin sosiego, por ejemplo.
Si en otros libros busca un respeto casi fanático a los códigos del género —en la novela, en el cuento, en el poema—, aquí hace gala de una libertad enorme para combinar apuntes de lectura, reflexiones, páginas de diario, relatos, diálogos, testimonios. Y no llega a la conclusión de que la duración en el amor es imposible, sino que parte de ella para ir en busca de otras experiencias de la duración (por eso, también, otra presencia seminal: Marcel Proust). Y entre nosotros los infaltables Porchia, Borges y Cortázar, Octavio Paz y Tomás Segovia. En el caso de Paz, es obvio que su diálogo es con La llama doble, y con Segovia hay una relación con los textos pero sobre todo con las actitudes de ambos. La escritura fragmentaria que pone en práctica tiene un parentesco más que con los moralistas del XVIII con los escoliastas medievales. Es una escritura en y de los márgenes. Su apuesta se juega al menos en dos niveles, el hasta ahora descrito, claramente formal, relacionado con lo fragmentario, y otro, marcado por la insatisfacción ante “el arte de amar” en Occidente. Con la experiencia del estado alterado que ese arte pretende reglamentar y formalizar se intuye no tanto la imposibilidad de su ocurrir o acontecer, sino de permanecer de otra manera que como conflicto.
Esto nos lleva a Alteroscopio. En apariencia es un libro muy distinto, más focalizado en la percepción, en el hecho de mirar. En él me llaman la atención varios hechos. El primero, el proceso acumulativo de la escritura de este autor, que en un determinado momento da el salto a lo cualitativo. En su meditar aparecen preocupaciones de hace cuarenta años, y supongo que notas reflexivas de esa época, y que sin embargo conviven en una coherencia muy trabajada: lo fragmentario no es nunca inconexo. Como ocurre con el universo temático del hombre invisible, las ramificaciones son inagotables y eso se impone más que se opone a lo señalado antes: su ambición exhaustiva. Hace años, cuando Daniel apuntaba como uno de los más brillantes representantes de un nuevo cine mexicano, con la filmación de Reflejos, se encontró con un aparato de utilería que llamará alteroscopio. La permanencia en su cabeza de ese asunto lo lleva a buscar la identidad y uso de ese aparato, de origen bélico, y encontrar ramificaciones propias de una ficción: el alteroscopio de un submarino hundido en Uruguay, su rescate y exposición pública años después, y el hallazgo de una foto de un niño junto a un alteroscopio, y que ese niño sea ¡José Lezama Lima! Si fuera ficción es una novela maravillosa y si no lo es también.
Me puedo imaginar a González Dueñas, después de leer este libro, tomando notas para una monumental historia de la mirada. Su interés por los objetos es claramente lírico. No importa si sirven para algo, si están descompuestos o si son de utilería. Yo creo que eso le viene por su vocación cinematográfica: la fábrica de sueños tiene en su origen un aparato para proyectar y en un tiempo la cámara y el proyector eran lo mismo. Sería ocioso insistir aquí en la manera en que la foto y el cine cambiaron nuestra manera de ver, pero no en cambio señalar que aparatos como el telescopio, el microscopio y todos los instrumentos de visión han modificado no sólo nuestra manera de ver sino de pensar cómo vemos, cuál es la idea subyacente en el acto de mirar. La noción de alteridad implícita en el título del libro nos lleva a esa noción fundamental para el pensamiento contemporáneo: el otro, lo otro, la otredad. Pero el prefijo alter suma a la noción de alteridad la noción de alteración, presente en Contra el amor y, por lo tanto, complementa y sincroniza ambos libros en una misma actitud o gesto reflexivo. Para concluir esta nota: una de las virtudes que tiene la ensayística de Daniel es que no gusta porque nos muestre y demuestre ideas que en cierta manera ya pensábamos antes de leerlo y con las que coincidimos, sino que nos gusta incluso cuando pensamos de manera distinta. Su reflexión es una invitación al diálogo.
*
P O S T A L E S / D G D / E N L A C E S